El urogallo (Tetrao urogallus) es una especie de ave galliforme de la familia Phasianidae.
Se distribuye por buena parte de la Europa boreal (Escandinavia, región del Báltico y Rusia.) y en pequeños enclaves de montaña de zonas templadas como la Cornisa Cantábrica, los Pirineos, los Alpes y el Jura.
Biológicamente se la considera una reliquia de la era glaciar,[cita requerida] pues tras este período la población se fue aislando en Europa a las regiones de alta montaña y o más frías.
En España y desde 1979 se ha vedado la caza de esta especie, y desde 1986 tiene la catalogación de especie protegida aunque esto no ha supuesto un incremento en la población hasta el momento.
El urogallo tiene un tamaño máximo de 1,10 m en los machos y 0,70 m las hembras. Se caracteriza por tener unas plumas debajo del pico en forma de barba, una cola en forma de abanico y unos tubérculos rojos sobre los ojos.
Vive en zonas montañosas con bosques claros y abiertos de coníferas donde haya abundante vegetación herbácea, agua y bayas. Suele dormir en las ramas horizontales de los árboles, lo que se hace un requisito para su presencia.
 Urogallo
UrogalloUna de las especies peninsulares en mayor riesgo de extinción que precisa de planes urgentes de recuperación .
El urogallo (Tetrao urogallus) es la mayor de las gallináceas españolas que recibe su nombre por el sonido que emite durante su celo, parecido al del "uro", antepasado salvaje de los bóvidos domésticos. Se trata de una reliquia de la época glacial: Tras la retirada de los hielos, permanecieron aisladas en el norte peninsular pequeñas poblaciones que evolucionaron hacia dos subespecies diferentes: la Aquitanicus, presente en Pirineos, y la Cantabricus, más pequeña, de tonos más claros y pico más corto, que habita en las comunidades del Cantábrico.A pesar de que su caza está vedada desde 1979, y que desde 1986 está catalogada como especie protegida, su número continúa disminuyendoEl urogallo es un ave de ámbito boreal, abundante en Escandinavia, los países bálticos y Rusia. En la península ibérica, su población ha disminuido considerablemente en los últimos años, hasta el punto de que actualmente es una de las especies más amenazadas. A pesar de que su caza está vedada desde 1979, y que desde 1986 está catalogada como especie protegida, su número continúa disminuyendo. A finales de los 80, se estimaba que había 942 machos adultos contabilizados, mientras que en 2001 se censaron 689.En total, se calcula que hay unas mil ochocientas parejas en España. El urogallo pirenaico habita principalmente en la comunidad catalana, donde se encuentra el 85% de los ejemplares de la península, según la Estrategia para la Conservación del Urogallo Pirenaico del Ministerio de Medio Ambiente, que apunta también que en Navarra y el sector occidental de Aragón su población se encuentra fragmentada y con escasas posibilidades de supervivencia.
En Galicia se da prácticamente por extinguido, puesto que la especie está por debajo de su umbral mínimo de renovación poblacional, mientras que en el País Vasco desapareció a principios del siglo XX.
Entre las principales causas de su regresión se encuentran las siguientes:* Fragmentación y destrucción de su hábitat.
El urogallo vuela mal, por lo que suele chocar contra cercados, vallas o árboles de bosques cerrados. Por su parte, la acción de otras especies, como el venado, también influye negativamente en su hábitat* Actividades humanas, como el senderismo, los deportes de nieve, cacerías de jabalíes o ganado en el monte* Depredadores naturales de los huevos y las crías, como jabalíes, zorros o comadrejas. La mortandad de los polluelos es muy alta en las primeras semanas de vida* Furtivismo, incentivado por los elevados precios que se alcanzan en el mercado ilegal* Cambio climático: la subida de las temperaturas estaría afectando a esta especie de ámbito boreal, que podría estar trasladándose más al norteLos expertos recomiendan la puesta en marcha de un programa de cría en cautividad, para conseguir una reserva genética que permita perpetuar la especie. Por su parte, las actividades humanas se deberían adecuar a las exigencias ambientales de la especie, tratando de no interferir en su hábitat. Otras medidas propuestas pasan por la consideración del urogallo como una "especie de interés general", lo que llevaría al incremento de los presupuestos de las administraciones.Principales características del urogalloCC: Auerhahn
El urogallo precisa de un entorno muy peculiar: bosques de conífera tranquilos, claros, con abundante vegetación y árboles con ramas fuertes y horizontales para dormir, así como agua potable y hormigueros. Se trata de un ave de gran tamaño y notables diferencias entre el macho y la hembra (dimorfismo sexual). El macho puede llegar al metro de longitud y los cuatro kilos de peso, mientras que la hembra no suele superar los setenta centímetros de longitud y los dos kilos de peso. El color del plumaje de los machos es una mezcla abigarrada entre verde metálico, gris y blanco, mientras que el de las hembras es de color rojizo con manchas pardas y lechosas. El pico también les diferencia: prominente, de forma curva y de color marfil en los machos y breve y de color negro en las hembras.Su dieta depende de las estaciones. En verano se alimenta de hierbas, crisálidas de hormiga, bellotas, bayas, lagartijas e incluso serpientes, mientras que en invierno se mantiene con agujas de los pinos y brotes. De forma regular traga piedras, que le facilitan la digestión en la molleja. La época de celo dura desde marzo hasta mayo. El macho profiere gritos de reclamo al amanecer y al atardecer para atraer a las hembras, hasta que consigue copular con varias en un mismo día. Las gallinas ponen entre cinco y doce huevos en un hoyo del suelo, donde son objetivos fáciles para sus predadores.
 BIERZO NATURA:
BIERZO NATURA:Pide que se proteja de verdad esta especie pero lo cierto es que los intereses economicos no entienden de sentimientos si no de ganancias, los empresarios son capaces de poner en contra de los grupos ecologistas, a sus trabajadores a los que explotan cada vez mas y ahora con la crisis recortando derechos sociales que costaron sangre sudor y lagrimas conseguirlos.





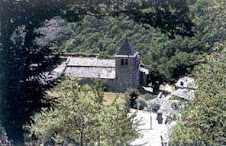



















%2520(Small).JPG)

.JPG)





